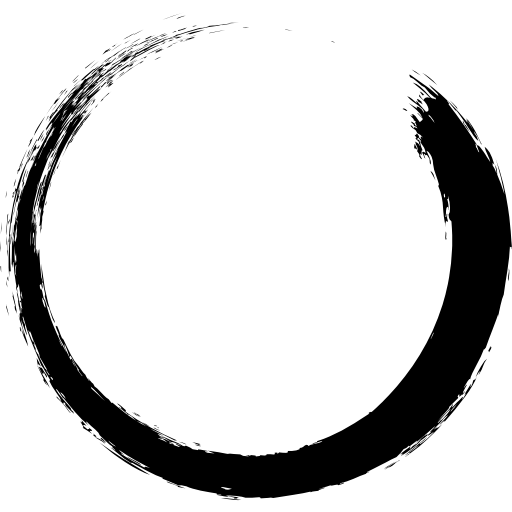-
Voluntad
Si estas fuesen mis últimas palabras,
advertiría a quienes quiero
de lo aciago del mundo,
de que la luz quebrada
en la rosa cuando yo falte
sostendrá una presencia.
Intentaría convencerles
de que fuesen al campo,
de que sus manos
todavía levantan
un mundo limpio,
de que son capaces
de hacerlo todo
por vez primera.
Desearía que el peso de la tierra
pudiera sostener
el peso de sus nombres,
que nada se oyese
salvo el rumor donde respiran.
Querría, eso sí, que sembraran
mi cuerpo
en la cima de un monte,
en suelo blando
bajo un manto de hierbas y hojas secas
y ser materia, alimento o cobijo
de vida nueva,
donde puedan ver que esto que soy yo,
al fin, ha valido para algo.
-
25/VIII/22

Carlos García Mera. F1. Tinta china y collage 
Carlos García Mera. F2. Tinta china y collage Tendría 4 o 5 años, no más. Mi padre me sentó a su lado y acercó una caja de zapatos maltrecha, con las esquinas grapadas y reforzadas con esparadrapo -«esparatrapo» decía mi abuela-. La tapa tenía pegado con celo un papelito en el que estaba minuciosamente escrito, con esa caligrafía entre redonda y afilada, toda de seguido y a lapicero, el contenido: Meccano.
El Meccano era un juego formado por varias piezas metálicas de distintos anchos y larguras, tuercas, tornillos, manivelas, engranajes y demás objetos de ferretería con el que podías construir estructuras más o menos funcionales. Un juego muy popular entre los niños de los 60.
El caso es, que mi padre me sentó a su lado para enseñarme aquel fragmento rescatado y conservado de su infancia. Me dijo que, en realidad, aquel juego era de su hermano mayor. Cuando este se fue de casa, mi padre, que era el pequeño de los hermanos, se quedó con la cajita sin decir nada, conservándola hasta ese día.
No sé muy bien ni cuándo ni por qué sucedió aquello. Sí se que unos pocos días después o, quizá, ese mismo día -el tiempo es una estructura difícil de entender para un niño y mucho más difícil si se pretende acceder a él desde la memoria- se formó un barullo en casa. Vinieron los tíos, los primos, la abuela -mi abuelo ya había muerto por aquel entonces, un cáncer fulminante, «la enfermedad de la familia», se lo llevó por delante, como a mi tío Luis- y demás familia de mi padre. Igual no era tanta gente, pero yo recuerdo la casa abarrotada. Desconozco si estábamos celebrando el cumpleaños de alguien, siquiera el mío. Era raro que se juntaran, pero ahí estaban, armando bronca, pisándose las conversaciones unos a otros, bebiendo y fumando -se fumaba mucho antes delante de los niños, a veces hasta se les daba a probar una calada-, la casa entera llena de humo.
En determinado momento, me acerqué a mi tío José Miguel, el hermano mayor de mi padre y del resto de hermanos. Tenía que contarle un secreto. Me acompañó a la habitación y le susurré que mi padre guardaba en el mueble del salón aquel juguete de su infancia -en aquel mueble del salón también estaban, como reliquias, otros juegos: El Palé, una versión española del Monopoly, unos Juegos reunidos Geyper, un dominó antiquísimo y alguna que otra cosa más-.
Al rato, mi padre me cogió con fuerza de la mano, tanta como para notar cierto peligro, y me sacó del salón. Con voz firme me preguntó si yo no sabía guardar un secreto, que las cosas que un padre cuenta a su hijo no deben salir de ahí, que a un padre no se le traiciona. Me mandó a la habitación -o igual me fui yo por pura inercia-. Sé que no me sentí mal por lo que me dijo mi padre con tanta dureza, más bien me dolió la confianza quebrantada por mi tío. Supongo que estaba sintiendo algo parecido a lo que había sentido mi padre al saber que yo también había roto aquel secreto pero con el peso añadido que eso supone para un niño.
Poco tiempo después, alguien llamó a la puerta. Entre las voces del salón y la gente yendo y viniendo por el pasillo a la cocina, distinguí la voz de mi tío Luis. Mi tío Luis, al que yo más quería, fumaba puritos que apestaban el aire con un aroma entre ácido y seco. Era una persona elegante, cuidaba al máximo cualquier detalle de su vestimenta: la combinación de colores y texturas, a juego el cinturón con los calcetines, el pulido de los zapatos, los complementos -reloj, anillo, a veces una cadena de oro con una cruz o una imagen al cuello-, peinado con brillantina, perfumado con Varón Dandy -el mismo perfume que usaba para su perro, Lucky y que murió de pena poco tiempo después que mi tío-. Yo quería ser como él y gastar bromas y contar chistes y tocar la bandurria…
Mi tío Luis murió sin hijos. Creo que volcó parte de ese amor insatisfecho en el cariño hacia mí y mis primos. Cuando mis padres se divorciaron, mi madre alquiló un pisito al lado de la casa de mi tío Luis y yo aprovechaba para pasar largas horas en su casa, muchas veces días enteros con sus noches. Escuchábamos música clásica, veíamos cine negro, pintábamos al óleo, tocábamos juntos -eso pasó cuando yo empecé a tocar la guitarra- dábamos largos paseos con Lucky muy temprano , cuando todo el mundo dormía, y me enseñaba lugares desconocidos de la ciudad y del campo. Quizá quise ser como él porque, en un mundo tan áspero como es el mundo para un niño, era capaz de entenderme, de tratarme como a un igual.
Como decía, mi tío Luis llamó a la puerta. No sé qué me dijo exactamente. Sí sé que fueron palabras de alivio. Me entendía y sabía cómo consolarme. Imagino que me contó alguna gracia, me hizo reír, me dio la mano y salimos juntos de la habitación. Salimos juntos, de la mano. Fue extraño volver al jaleo de aquella fiesta. Nada era para tanto en aquel mundo enorme y, sin embargo, yo sentí una profunda tristeza. Mi padre ya no estaba enfadado conmigo, mi tío José Miguel no estaba enfadado con mi padre. Todo estaba bien. Todo siempre había estado bien.
No recuerdo si me divertí después de aquello, si jugué con mis primos, mucho más mayores que yo, o si me senté al lado de mi abuela para que me rascase la espalda con sus uñas duras, como tantas veces hacía -su perlita me llamaba, y hacía un gesto para enseñarme la perla engarzada de sus pendientes-. Salvo el azogue, no recuerdo nada más de aquél día.
He tenido la necesidad de dejar aquí este recuerdo tras leer con enorme emoción El año que nevó en Valencia, de Rafael Chirbes y verme reflejado en esa niñez árida y extraña, rodeado de adultos a los que nunca les pasa nada.
-
04/VII/22

Sin título .Carlos García Mera. Tinta china y sanguina. Muchas más veces de las que me gustaría, cuando me proponen planes personas que no me son cercanas, digo que no tengo tiempo, que el trabajo me abruma, que estoy muy liado. Lo que en realidad quiero decir es que no tengo dinero. La pobreza excluye, rompe amistades, las enfría, hace más largas las distancias.
Desde pequeño, uno aprende que haber nacido en el seno de una familia sin recursos significa no poder ir a la excursión del colegio a la que irán todos tus amigos, aquella de la que tanto hablarán el resto del curso. Cada anécdota, cada risa, cada corrillo entre clase y clase terminará con un «claro, es que tú no estabas”. El acceso a la cultura, al ocio, al refuerzo educativo y, en definitiva, a todo aquello que no esté cubierto por una red pública, es bastante estrecho. Te obligan a pasar a rastras por la rendija de la puerta que otros abren y cierran con facilidad.
Luego, cuando consigues independizarte -esa independencia dependiente del dinero que van sangrando tus progenitores porque ni las becas ni los trabajos dan lo suficiente como para ir tirando-, asumes con enorme -y violenta- facilidad que las vacaciones, las cañas, los fines de semana, el ir al cine, comprar un libro o el abono transporte han desaparecido y tú has desaparecido con ellos.
El mundo te da la espalda y ya te has cansado de poner excusas. Explicas a tus amigos, con más o menos asertividad, que no puedes asumir ciertos gastos, que la pobreza te ronda. Ellos parecen entenderlo pero siguen insistiendo «venga, que es solo una caña. Total… por un día». Ya te cansas, incluso, de decir constantemente que pagar una caña o un vino es ajustar, reducir aún más la compra de la semana. Te cansas de intentar comprender la dimensión de su ceguera. El mundo te da la espalda y tú aceptas, por puro agotamiento, esa retirada. Aceptas que no formas parte de un club de consumo que te desgasta y te castiga.
Un pensamiento negro se instala dentro. Te preguntas si las relaciones sociales son solamente monedas de cambio, si el afecto se mide por la cantidad de capital económico, social y cultural acumulado -como si hubiese diferencia-. Un toma y daca, un ten con ten, una relación de vasos monetarios comunicantes.
Te miras al espejo: ¿es así o es que estoy exagerando? Pero no, rápidamente vislumbras que todo lo baña el dinero, que todo habla de relaciones de producción capitalista, que hasta el más mínimo gesto social implica un gasto y que no gastar es un gesto que no están dispuestos a asumir . Te has quedado fuera. Ponerte al día es pedir un crédito: no has visto lo último de, no has leído lo último de, no te has comprado lo último de, no puedes ir a lo de…
Y te quedas a cuadros cuando hablan entre ellos y se dicen, muy convencidos, de izquierdas, que votan a Podemos, que van a alguna manifestación el 8M, que protestan desde el salón de casa contra el FMI y contra el sistema capitalista y al mismo tiempo, cuando cobran más del SMI, esas batallas se desvanecen como la espuma de la caña que se están bebiendo -beben ideología-. Te dicen que la vida va de otra cosa, que “hay que ganársela” –ganarse la vida, no tengo suficiente con haber llegado a un mundo regido por un sistema hostil, competitivo y agresivo, que encima tengo que ganarme el haberlo hecho. Mira, ya está bien-.
Se molestan, cuando no se enfadan, porque les dices que exigir un salario digno, el cumplimiento de un convenio laboral o un mínimo de respeto profesional, son derechos incuestionables.
-Carlos, así no vas a llegar a nada. Te complicas mucho la vida. Te pones muchas trabas. A veces tienes que tragar para conseguir algo. Todos tragamos. Todos aguantamos. Todos. Todo.
No se dan cuenta. Llegar a nada es lo mejor que podría pasarme. Llegar a nada es incumplir todas y cada una de las exigencias de este sistema. Llegar a nada y pasar por la vida sin pena ni gloria, tal y como llegué. Porque llegar a nada es contradecir esa idea capitalista de que el éxito es equivalente al dinero. El éxito es lograr vivir sin hollar el suelo que piso, no feliz pero sí tranquilo. Y eso lo consigo, al menos, un ratito cada día cuando encuentro en el camino a gente igual de descarriada, exhausta y perdida. Gente que no está dispuesta a seguir llevando a cuestas esta vida aunque tenga que pasar por ella. Gente aferrada a la humildad de la tierra. Gente que conoce lo sagrado de la escucha y la bendición de compartir.
-
23/VI/22

Michel Platnic. Tribute to Francis Bacon. Fotografía y técnica míxta. A veces pienso en todos los caminos que podría haber tomado, en todas las opciones que deseché, en cada una de las variantes que hubieran hecho de mí otra persona. Otra persona. Ser otra persona. Qué lejos queda eso, casi tanto como encontrarle algún sentido a este pensamiento: ser otra persona.
Vuelvo hacia mí, me paro a pensar en los motivos que me han llevado a pensar en los motivos que me han llevado a pensar en los motivos… Vivo ensayando círculos, circundo el mismo eco, como una avioneta que planea con el ala rota -¿será por eso que dicen eso de “estar tocado del ala”? No lo sé, ni me importa saberlo-.
Creo que todas las personas vivimos en un estado de histeria controlado, apacible, aparentemente sosegado. No poder asir el presente y la certeza nos hace estar alerta, ansiamos respuestas claras, verdades incontestables. ¿Qué voy a cenar esta noche? ¿qué me voy a poner mañana? ¿qué camino escoger para ir de la manera más eficiente al trabajo? La tostada ¿con tomate o con aguacate? El café ¿solo o con leche? y si es con leche ¿con cuánta leche y a qué temperatura?
Por eso abundan los programas de cotilleo -toda la televisión es un gran programa interminable de cotilleo amoroso, deportivo o político-. Medio mundo pone el grito en el cielo cuando el otro medio ve Sálvame. Se crecen en su opinión psuedointelectual, se creen adultos, hombres razonables -hombres- mientras pasan horas viendo La sexta noche porque «hay que estar al tanto de la actualidad política». Los programas de opinión política son los más peligrosos. Falsos expertos pagados por sistemas de presión financiera nos venden palabras solidas, inamovibles, inviolables. Y se la compramos. Ansiamos certidumbre. Queremos saber con cuánta frecuencia, cada cuantos segundos exactos se okupa una casa, se roba una caja de gambas en el Mercadona o se quema un contendor. Queremos saber que nuestro techo está cubierto, que el hambre no nos punza el estómago, que nuestra comodidad no nos empuja a quemarlo todo. La tele nos dice que todo está bien, es la ventana por la que vemos arder un mundo que no es el nuestro.
Para apagar esa ansiedad de respuestas, hablamos. Hablamos sin parar. Un murmullo incesante de gilipolleces nos golpea cada día, como las olas en un estuario. Hay que hablar de todo, de todos. La conversación se convierte en una excusa para aplastar el silencio. Nos da miedo el silencio porque en él radican todas las preguntas. Hablamos de todo pero no de lo que importa porque quizá ahí encontremos las respuestas que tanto ansiamos.
Si he aprendido una cosa es que no es lo mismo la verdad que lo verosímil, la realidad que la posibilidad. Y eso genera mas vértigo. Saber diferenciar, discernir, diseccionar lo que nos ocurre construye el miedo: le pone nombre. Poner nombre a las cosas las hace posibles, pero no reales. Cuando yo digo “fuego”, no arde la palabra.
Fuego en Castilla es una de las mejores piezas del cine español. Val del Omar retrata una certeza, una verdad inquebrantable: la fe nos quema. Y, si la fe nos quema, es porque la fe es fuego y todo fuego termina por agotarse -a no ser que la fe sea el fuego eterno, a no ser que la fe sea un contenedor-. Tan solo la piedra permanece. La piedra es anterior al fuego y es más solida que la fe. Nuestra fe es el ansia de respuestas. Nuestra roca es la falta de preguntas y tropezamos constantemente en ella.
Pienso recurrentemente en la infinidad de universos paralelos a este en el que vivo. Los imagino como las ramas de un árbol o, mejor, como las raíces que se hunden en la tierra, profundas, vivas hacia abajo. Un pensamiento fractal que va desde la decisión más relevante -¿dónde estaría yo si hubiese hecho Filología Clásica en lugar de Musicología? ¿habría conocido a tal persona si aquel día no hubiese asistido a tal evento?- a la más insignificante. Que sé yo, ayer mismo, ante la máquina de snacks en el trabajo: qué habría pasado si en vez de elegir el sándwich de bacon y pollo con mostaza hubiese elegido el de pavo y queso con mayonesa ¿estaría escribiendo este texto? ¿me habría puesto estos pantalones color gris raro y unas sandalias que me costaron un riñón y que justifiqué diciendo que “compro pocos zapatos pero que cuando compro prefiero que sea calzado bueno”? -cuando un zapato es bueno se le llama calzado-.
Debatirse constantemente entre una inseguridad y otra. Sopesar qué decisión es la menos mala, porque todas tienen contras, todas decepcionan o, más bien, tememos decepcionar a la multitud de posibilidades que alberga la opción que no hemos elegido. Decepcionar a la inmensa ramificación de yoes que desechamos al elegir un cruasán en vez de una napolitana. Por eso hay fuego en Castilla, por eso vemos Sálvame, por eso hablamos por los codos, por eso, por eso, por eso…
-
16/VI/22

Periferia 3. Carlos García Mera. 16 de junio de 2020. Cada tarde, a eso de las ocho o nueve, desde que el tiempo es insoportablemente caluroso, bajo a pasear con Oli por el parque que está debajo del bloque donde vivo. Allí pasamos una hora y media. Ella aprende a jugar con otros perros y yo rumio en mi cabeza ideas peregrinas.
De vez en cuando se me acerca una pareja de adolescentes y se pone a charlar conmigo. Pienso en mí cuando tenía su edad -hace quince años-, en lo seguro que parecía el mundo y lo férreas que eran mis convicciones respecto él y a lo que iba a ser mi vida. No sabía -no saben- que los cimientos sobre los que se construye el día a día son bien quebradizos.
Uno de ellos me asegura que tiene la vida resuelta. Que el camello con el que se acuesta, y que le saca diez años, le va a pagar los estudios de una FP en márquetin digital. Que, cuando acabe, podrá montar su empresa y ganar el suficiente dinero como para comprar un piso y poder devolverle el dinero al dealer.
Yo no hago más que ver fisuras en su plan perfecto, en todas las formas en las que tropezará y no querrá levantarse, en cada una de las veces que desearía no haber tomado esa decisión. Intento advertirle, pero me veo con dieciséis años escuchando la charla paternal de un desconocido y me aburro de mí mismo, de explicarle que su idea es bonita, pero que no es una buena idea.
Tiene profundamente arraigada la idea de éxito al dinero. Piensa que ser listo es lo mismo que ser millonario, que el esfuerzo le sacará de la pobreza. No le culpo, es lo que este sistema trata de inculcarnos, de marcarnos a hierro y fuego en la masa de la sangre: el dinero es lo único que importa.
Él vive en un piso de un barrio empobrecido de Madrid que comparte con tres inquilinos más, todos adultos y con problemas de adicción. Trabaja limpiando casas, en negro, a 10€ la hora. Su madre va a verle un par de días cada dos o tres semanas y el resto del mes es como si no existiera.
-Por un momento se me pasa por la cabeza el absentismo escolar y en sus causas reales. La televisión y los medios de comunicación intoxican la opinión pública para eludir una responsabilidad generacional: hordas de jóvenes vagos que no quieren hacer nada ni esforzarse por sacar adelante a su país. ¿Cómo podemos tener tan poca vergüenza?-
Sigue contándome lo maravilloso que va a ser su futuro. No quiero interrumpirle en mitad de la huida. Porque está huyendo. No para de huir. No se escucha ni me escucha ni quiere hacerlo. Necesita creer, como todos al fin y al cabo, que esto vale para algo. Yo confío en él, creo que, a pesar de sus pesares, podrá conseguir algo de lo que se propone, que logrará ser feliz de algún modo.
Con dieciséis años yo también huía. He llegado hasta aquí, sin saber ni cómo ni cuándo –ni ciento volando, ni ayer ni mañana…-. No sé si sigo huyendo, lo que sí sé es que camino más despacio y que los planes de futuro están bien, siempre y cuando no superen tus expectativas y, sobre todo, no superen las expectativas del futuro.
Pero todo esto no se lo voy a decir. No podría. A veces contamos lo que nos pasa, no para pedir consejo, sino para que los demás validen nuestras decisiones. ¿O es que de verdad alguien puede pensar que este chico no se da cuenta, que no ve el abismo en sus decisiones? Claro que sí, pero puede más su convicción. Su fe es como la hierba que, inesperadamente y contra todo pronóstico, crece entre el asfalto y el granito.
Y vienen a mí, como un mantra, aquellos versos de Gil de Biedma:
Resolución de ser feliz
por encima de todo, contra todos
y contra mí, de nuevo
-por encima de todo, ser feliz-
vuelvo a tomar esa resolución.
Pero más que el propósito de enmienda
dura el dolor del corazón. -
02/VI/22

Chicos en la playa, Joaquín Sorolla/Museo del prado y WWF Estoy triste muchas veces. Sí, eso es verdad. También es cierto que, aunque la mayoría se esfuerce en negarlo, es la condición de mi generación: un desencanto paulatino con la vida, una amarga desazón por los placeres del mundo. Estoy triste, y creo que tengo motivos para estarlo.
No es para menos. Vivo en un mundo que se cae a cachos, como una casa ruinosa que encalamos cada pocos meses para no ver la podredumbre de sus vigas, la inestabilidad de sus cimientos. Nos quedan quince o veinte años casi buenos, después, como profetizaba José Mota: el acabose.
Me suelen repetir que es una cuestión de perspectiva, que hay que ser más optimista. Para mí esto significa, o bien mirar para otro lado, esconder la mirada ante los problemas del mundo, o bien abandonarme a una fe utópica. Nunca el futuro ha sabido superar nuestras expectativas. El futuro siempre decepciona.
Ya dijo Antonio Gala -creo- que el pesimista es un realista bien informado. Ojalá los pesimistas del mundo nos equivoquemos pero hay algo en lo que sí acertamos: vemos venir el peligro mucho antes. Ya llamaron pesimistas, alarmistas o exagerados a los ecologistas de los 70 que anunciaron por activa y por pasiva el riesgo que suponía para la vida en el planeta seguir con los modos de producción y el sistema económico capitalista. Hoy, esa predicción está mucho más cerca de cumplirse. La ecoansiedad es uno de los mayores miedos de las generaciones jóvenes, pero no es un miedo infundado, es el vértigo de quien se asoma al abismo y no hay asideros que le salven.
No voy a relatar los numerosos estudios que ya confirman lo inevitable, que no hay marcha atrás, que el Antropoceno es la era de de nuestra propia depredación porque hemos arrasado con todo lo que teníamos y aún tenemos en las manos. No podremos salir indemnes. Ya lo dijo Marx: «el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos». En el mismo sentido, Marx (Groucho) dijo: «Partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria».
Y es que ¿cómo no ser pesimista si, en el caso de poder revertir los efectos del caos climático, habríamos de parar en seco nuestro modo de vida? ¿quién estaría dispuesto realmente a arriesgar la vida tal y como la conoce? Nadie quiere renunciar a la comodidad de hoy por la seguridad de mañana. Pienso en mí dentro de veinte años -tendré 50-, pienso en las generaciones nacidas en está década -tendrán 20 años- ¿cómo podremos mirarles a la cara y explicarles que, aunque hubo posibilidades, ignoramos toda opción de cambio y de ruptura? Tengo 30 años, y sobre mí ya pesan las heridas de la pobreza, de la incertidumbre y la quemadura. Cuán grandes no serán esas heridas en unos años en personas que aún están descubriendo el mundo.

El paso de la laguna Estigia, Joachim Patinir/Museo del Prado y WWF No. Un cambio de perspectiva no va a cambiar la realidad. En todo caso maquilla la forma que tenemos de relacionarnos con ella y, sinceramente, creo que es más provechoso para el activismo, para la lucha, una visión «pesimista» que optimista. El optimismo termina por convertirse peligrosamente en una resignación amarga, en una frustración sonriente, en una comodidad torpe. El optimista confía en el milagro tecnológico, espera que le salven el culo. En cambio, el cabreo y la tristeza mueven los brazos del cambio, hay en esa sensación un último deseo de esperanza, un continuo inconformismo, una pulsión de vida. Además, ya basta: solamente los egoístas son felices.
Pero lo que más me cabrea es que intenten convencerme de que la rabia y la pena que sufro son problemas inherentemente míos. Cuando yo, que disfruto de la vida en su día a día como buenamente puedo, que reconozco en ella cosas que la engrandecen y le dan sentido, que soy capaz de ver el amor y la generosidad, que me río y me alegro cada mañana, veo que hay un problema estructural, sistémico que se ha enraizado en lo más profundo de la sociedad durante años y años a través de una narrativa cinematográfica de la ideología capitalista y que las opciones que nos quedan son realmente pocas. No, esa tristeza no es mía. Me han puesto la tristeza encima. Esa tristeza es el síntoma de una enfermedad que nos quema y nos destruye.
Y no culpo a nadie, cada cuál hace lo que puede cuando trabaja a destajo -muchas veces sin sueldo- horas incontables para sobrevivir. ¿Qué fuerzas le quedan a uno para luchar después de todo? La lucha comienza por desmontarse, por ser capaz de romper con los discursos aprehendidos, con los modos de relación entre personas y cosas que, desde bien pequeñitas, hemos ido adquiriendo. Esa lucha es agotadora y es normal que no todo el mundo tenga ganas de ponerse a ello.
Estoy triste, sí. Estamos tristes y tenemos motivos para estarlo.
-
01/VI/22
No tengo ganas de escribir. Dejo por aquí algunas ideas. Como por ejemplo esta: los aforistas deberían convertirse en uno de sus textitos. O esta otra: el aforismo es una de las formas más perezosa de pensar y de darse importancia.
*
Últimamente me decepcionan los libros de la misma manera que me decepciona la amistad.
*
Quien idealiza su trabajo está condenado a repetirlo.
*
Uno de mis tíos, no recuerdo ahora mismo su nombre -seguramente él tampoco recuerde el mío-, me enseñó con rectitud a firmar bien porque la firma era muy importante a la hora de labrarse un futuro. Sí, recuerdo su firma: era amplia, alargada pero redonda, como la de un notario de principios de siglo veinte. Las firmas en el resto de hermanos eran también del mismo palo: decían más de lo que la tinta de un bolígrafo de propaganda podía permitirles. Se ve que levantar una casa o alimentar una familia no les bastaba.
Los señoritos del pan pringao, que oí decir en más de una ocasión a los hombres de mi familia, eran siempre los demás. Siempre los otros hombres con quienes se medían. Imagino que nunca llegaron a pensar que, en sentido opuesto, aquellos hombres pensaban lo mismo de ellos.
*
Rodrigo Cuevas recibe el premio Ojo Crítico de RTVE por su innovación en la música actual. Han premiado un pote asturianu con salsa sriracha.
-
La «recobrada memoria» de Ángel Campos Pámpano.

A veces la amistad llega sin previo aviso. Desarma el baluarte de lo que antes era conocido, recrea otro mundo en el que, sin ella, no se puede comprender la existencia. Esa amistad también llega a través de la lectura.
Y es que la lectura es una conversación callada, un diálogo que trasciende el límite del tiempo y el espacio. Un mensaje lanzado a la espera, siempre a la espera, de que otras manos lo reciban.
Algo así debió pasarme cuando leí por primera vez a Ángel Campos Pámpano. Santiago Castelo y Carlos Medrano me lo recomendaron con sincero entusiasmo y uno, que por entonces estaba despertando en la lectura, se hizo con aquel ejemplar que editó Calambur en colaboración con la Editora Regional de Extremadura y cuyo título, La vida de otro modo, venía a ser una profecía.
No sé si Ángel hubiese entablado cierta amistad conmigo, siquiera aquella que se crea a través del respeto y la devoción por la tierra -a este lado o al otro- o por la admiración intergeneracional que, como Castelo, sé que procuró mantener.
Pero aquí estamos y es que uno suele sentir, con cierta impotencia, que nunca podrá agradecer lo suficiente todo lo que ciertas personas le han dado. No obstante, Carlos Medrano, siguiendo la buena estela de Ángel o de José Miguel -esto es, cumplir un verdadero deseo de compartir- ha congregado a más de cincuenta nombres propios para recobrar la memoria del poeta de San Vicente de Alcántara. Poesía, prosa, pintura o fotografía se sientan a la mesa de la amistad.
Esta edición, que continúa con el diseño del libro-homenaje a Santiago Castelo Aire por aire, ha sido cuidada, como no podía ser de otro modo, por Juan Ricardo Montaña, autor a la sazón de la ilustración de la cubierta y creador de Vberitas, sello personal de este proyecto editorial. Juan Ricardo es otra de estas personas que rara vez encuentras y que vale la pena conservar. Con sumo cariño, Medrano y Montaña, han labrado un libro que, no sólo es bello por lo que las personas que participan han escrito, también lo es como objeto.
Álvaro Valverde fue el primero en dar debida cuenta de los detalles del libro en su blog con una reseña precisa y cálida. Uno no puede añadir más que su propia vivencia a lo ya citado. Este libro es una celebración de la amistad, un agradecimiento hecho palabra, un naranjo que extenderá su sombra en los días calurosos del verano.

-
04/V/22

Cartel soviético para el 1 de mayo El buen tiempo les pone tristes decía Clément Mathieu en la película «Los chicos del coro». Y, aunque a primera vista parezca tener algo de razón, a poco que una se ponga a pensar -que tampoco es que cueste tanto- lo que realmente nos pone tristes es no poder disfrutar del buen tiempo.
La primavera no está hecha para trabajar. En general, nada en esta vida está hecho para trabajar -a excepción del engorde sistémico de los grandes capitales-. Cualquiera que me lea se habrá dado cuenta que abogo por la pereza, por la resistencia al esfuerzo, por la vagancia pura y dura en un sentido estrictamente político. Es de justicia.
En la entrada de Auschwitz un mensaje recibía a los presos: Arbeit macht frei (El trabajo os hará libres). Qué siniestra coincidencia la que fundamenta aquel pasado horrible y este presente no menos horrible pero sí menos espectacular. Lo que quiere cualquier hija de vecina, y si no es Juana es la madre de la hermana, es hacerse millonaria para dejar de trabajar, para ser libre. Y eso pasa por trabajar a destajo. Lo que no te cuentan es que nadie consigue dejar de trabajar basándose únicamente en el esfuerzo.
La idea de que el trabajo nos libera, nos da tiempo, nos realiza está viciada. Para que podamos liberarnos hemos de amarrar a otros. En eso consiste ser millonario, en tener el suficiente capital como para comprar el tiempo (la fuerza de trabajo) de los que no tienen los medios materiales de subsistencia necesarios para disponer de su «tiempo libre».
Y ¿en qué consiste el tiempo libre? En la mayoría de los casos en preparase para el siguiente día de trabajo. Hay que hacer la compra, hacer la comida, lavar la ropa, descansar e invertir ese tiempo fuera del horario laboral en viajes interminables que te llevan y te traen de casa al trabajo y del trabajo a casa. El tiempo libre es ese pequeño espacio que queda para que no mueras de agotamiento e inanición. Y, cuando es fin de semana, puedas seguir trabajando, produciendo plusvalía porque el ocio, este ocio de consumo, amigas todas, es una forma velada del trabajo.
Entonces ¡es normal que el buen tiempo nos ponga tristes! Nos recuerda constantemente que la libertad no está en el trabajo, no en conseguir ingentes cantidades de dinero para dejar de trabajar, mucho menos en un sistema de coerción y chantaje como es el trabajo. Una persona que necesite de su trabajo para poder subsistir -es decir, existir por debajo de sus necesidades- no está en igualdad de condiciones para decidir su presente que una persona que no necesita trabajar para poder vivir. Es de cajón.
La libertad va de otra cosa, eso está claro. Intuyo que va, entre otras cosas, de poder decidir en igualdad de condiciones -matizo: condiciones materiales de existencia- los procesos que constituyen nuestro presente. Hasta entonces, el buen tiempo nos pondrá tristes…
-
18/IV/22

Robert Rauschenberg. ERASED de KOONING DRAWING. 1953 Por estas fechas, en el año del confinamiento, nos escribíamos contándonos lo que nos decían los pájaros. Recuerdo una abubilla que todas las tardes se posaba puntual en el límite del huerto. Pronto aprendí la cadencia de sus alas, el pulso de su canto. Recuerdo también, cómo anotaba en un cuaderno los detalles del día: aquella nube, la comba del mirto moribundo, la sombra de la higuera, el agua del pozo… Cada día, una crónica natural ensanchaba nuestro horizonte. Nos hacía estar muy cerca, casi tanto como ahora que ya todo ha pasado.
Ahora los pájaros siguen trayéndome un mensaje que no puedo descifrar. No entiendo el arrullo de su silbo y me pregunto si es cierto que algún día fueron portadores de este secreto. Solo una cosa es cierta, son los guardianes de un templo que hemos construido sobre la corteza de los árboles.
(¿Has visto alguna vez el dibujo borrado de De Kooning? Por mucho que Robert Rauschenberg se esforzase en desaparecer aquellas líneas, las marcas fundamentales del dibujo siguen intactas. Es otra obra, sí, pero, al mismo tiempo, sigue siendo la misma. El amor y la amistad son esos trazos inextinguibles. La besana que permite crecer la mies en la era.)
Dice Ramón Andrés por alguna parte que los primeros templos de la antigüedad trataban de imitar con sus columnas las dimensiones de un bosque. El bosque fue el primer templo. En un bosque nos despedimos cuando decretaron el estado de alarma y en un bosque nos reencontramos tres meses después. Ahora somos los pinos y los robles y este silencio no es de algo que se acaba, sino que es un silencio vivo, como de bosque o templo. Entre tu y yo solo hay un espacio sagrado que nada puede manchar. Mientras canten los pájaros, mientras el aire nos traiga el acento de su trino, seguiremos existiendo.
La casa de sal
Cuaderno digital de Carlos García Mera